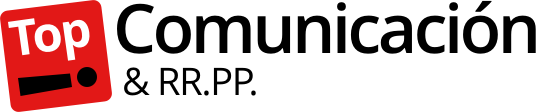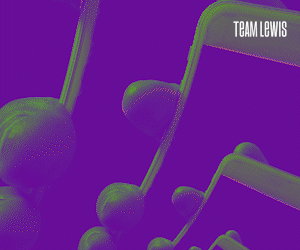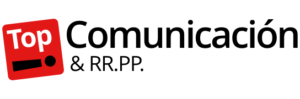ARTÍCULO DE PABLO GONZALO (ESTUDIO DE COMUNICACIÓN) / Más de 72 millones de norteamericanos votaron a Donald Trump para la presidencia de su país. ¿Cuántos de ellos le comprarían un coche de segunda mano?
Por Pablo Gonzalo, socio de Estudio de Comunicación / 3 de diciembre de 2020
Vivimos tiempos socialmente muy complejos. Aunque con rasgos diferenciales, buena parte de las sociedades occidentales parecen avanzar por una senda de creciente desestructuración, en la que la polarización de la conversación pública se presenta como uno de sus rasgos más evidentes. Una cosa es ser conscientes de las diferencias y otra es esforzarse por estar enfrentados.
La conversación pública en nuestras sociedades se ha deteriorado tanto que millones de personas apoyan a candidatos o a partidos políticos no porque confíen en la veracidad de sus propuestas o en su capacidad para aportar soluciones reales a los problemas, sino porque en sus exageraciones e histrionismos, en sus palabras gruesas e inverosímiles, encuentran cobijo la preocupación, el cansancio y el descrédito que sienten muchos de nuestros conciudadanos. Personas que se sienten abandonadas a su suerte por aquellos a los que en teoría eligen para que dirijan unos asuntos públicos de los que todos, de una u otra forma, dependemos.
Están equivocados aquellos que se preguntan cómo tantos millones de personas pueden creer o confiar en unas mentiras tan obvias. Ni son tontos ni creen racionalmente en ellas. Simplemente, encuentran en estos discursos y personajes un lugar para ubicarse, un refugio para sus miedos y una energía a la que sumarse y en la que depositar su rabia. Saben que el bocazas al que votan no arreglará nada o casi nada -por eso, cuatro años después, le vuelven a votar-, pero están aún más convencidos de que “los otros”, “los formales”, “los de siempre”…, tampoco.
Perdida la esperanza de que las cosas puedan mejorar, la racionalidad y los hechos dejan de importar. Ya no se vota al mejor -da igual-. Se vota “en contra”, al que “más les duela”, ese que dice unas “verdades” que mi razón rechazaría, pero en las que mis pasiones se reconocen. Verdades que sabemos que son mentiras, pero que son más comprensibles y cercanas y, por ello, menos falsas que las de los otros. Verdades que, parafraseando a Kissinger, son mentiras, pero son nuestras mentiras, las que nos gratifican en la desesperanza.
Llegados a este punto, nadie debe sorprenderse del trasvase de votos que en distintos países europeos -España incluida- se viene registrando -sin parada intermedia- desde las fuerzas de extrema izquierda a la extrema derecha. Ambas -tan distintas- tienen en común tres rasgos muy reveladores: se apoyan en la desesperanza, ofrecen soluciones de trazo grueso y escasa viabilidad y sus propuestas ignoran a los distintos, salvo para anularlos.
Aquellos que hemos hecho de la comunicación nuestra profesión sabemos que cuando hay incomprensión resulta baldío culpar al otro. Esos 72 millones de norteamericanos pueden sorprendernos, pero es poco eficaz descalificarlos. Están ahí, tienen sus motivos y votan.
No hay líder sin seguidores y son estos los que elevan al primero a esa categoría. Pero no todos los liderazgos son iguales. Hay líderes que se ponen delante y líderes que están más cómodos detrás. Líderes que buscan la superación de las insatisfacciones y líderes que buscan aprovecharse de ellas. Líderes que basan su fuerza en hacer confluir visiones distintas en una aspiración común, a la que acompañan de confianza y de credibilidad en la capacidad de lograrlo juntos. Y líderes que basan su poder en cabalgar sobre las preocupaciones y los miedos de la gente, aprovechándose de su desesperanza para excitar sus pasiones con discursos agresivos. Unos construyen y los otros se aprovechan. Y ambos necesitan de la comunicación para lograr la visibilidad y el reconocimiento al que aspiran.
Construir o destruir los puentes entre distintos. Esta es la disyuntiva a la que se enfrentan nuestras sociedades desde hace varios años. Y apela directamente a las élites que, desde sus posiciones de prevalencia económica y cultural, tienen más fácil acceder a las atalayas desde las que alzar su voz a todo un país. Desde la política, estamos comprobando que las evidencias son muy desfavorables. Viendo sus actos y escuchando sus palabras, parece claro que están convencidos de que subrayar las diferencias, descalificar a los distintos y bloquear conversaciones, ofrece a corto plazo resultados políticos mejores que recuperar consensos y canalizar disensos. Hay que ganar el siguiente partido, ¿a quién le importa el estado en el que queda el campo de juego? Quien venga detrás, que arree.
No estoy convencido de que así ganen los políticos, pero sí estoy seguro de que pierden las sociedades, es decir, perdemos los ciudadanos.
Necesitamos otras voces que se impongan o, al menos, que compitan con ese discurso de confrontación. Hay que ofrecer alternativas que resulten atractivas y creíbles para los desesperanzados. Hablar de sus preocupaciones y de nuestras soluciones, buscando ofrecer una esperanza posible para todos.
Y esto es posible, ha de serlo. Los problemas y las dificultades por si mismas no rompen las sociedades. Se fracturan por la desesperanza. En el recuerdo queda la promesa de “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” de Winston Churchill al acceder al gobierno en 1940, cuando los ejércitos aliados acumulaban derrotas frente a los nazis. No se trata de prometer la felicidad; consiste en ofrecer una interpretación acogedora y comprensible, en la que los problemas de casi todos se vean contemplados en un programa de trabajo orientado a progresar -o a retroceder, si no hay más remedio- juntos.
Desde el mundo empresarial en el que trabajo, es el momento de alzar la voz y apelar a la responsabilidad social. En las palabras y en los hechos. Las empresas precisan sociedades estructuradas, porque en ellas encuentran a sus clientes, a sus pequeños accionistas, a sus proveedores y en ellas viven sus empleados.
Es el momento de poner el acento en los acuerdos, de reforzar los lazos que nos enhebran con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros conciudadanos… porque una sociedad más cohesionada y que evita la desesperanza es una sociedad que ofrece mejores horizontes a sus ciudadanos y, también, en la que se hacen mejores negocios.
Este momento de ruido y confrontación puede aconsejar a muchos directivos empresariales o figuras reconocidas del ámbito cultural a pasar desapercibidos. Puede que, desde la perspectiva de sus intereses particulares inmediatos, no sea un mal consejo. Pero no es momento ni de egoísmos ni de cortoplacismos. Socialmente, necesitamos con urgencia que nuevas voces se hagan oír en la conversación social. Voces que pongan el acento en el medio plazo y que evidencien con su ejemplo que tenemos y podemos hacer muchas cosas juntos.
Juntos no significa iguales. Juntos no significa ignorar los conflictos de intereses. Juntos, aquí y ahora, significa esforzarse por buscar espacios de entendimiento entre distintos.
Y la comunicación es imprescindible para ello. La comunicación corporativa debe poner el foco sobre el impacto social de los hechos empresariales, buscando reforzar lazos con todos sus públicos externos e internos. Trabajemos con humildad para enhebrar lo que otros irresponsablemente vocean para romper.
Sin conversación, no hay sociedad.